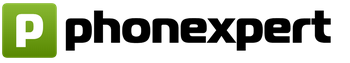Vanya Malyavin vino al veterinario de nuestro pueblo desde el lago Urzhenskoe y trajo una pequeña liebre abrigada envuelta en una chaqueta de algodón rota. La liebre lloraba y parpadeaba con los ojos rojos por las lágrimas a menudo...
-¿Estás loco? - gritó el veterinario. "¡Pronto me traerás ratones, bastardo!"
"No ladres, esta es una liebre especial", dijo Vanya en un susurro ronco. - Su abuelo lo envió y ordenó que lo trataran.
- ¿Para qué tratar?
— Tiene las patas quemadas.
El veterinario giró a Vanya hacia la puerta, lo empujó por la espalda y le gritó:
- ¡Adelante, adelante! No sé cómo tratarlos. Fríelo con cebolla y el abuelo comerá un refrigerio.
Vanya no respondió. Salió al pasillo, parpadeó, olfateó y se enterró en la pared de troncos. Las lágrimas corrieron por la pared. La liebre temblaba silenciosamente bajo su chaqueta grasienta.
- ¿Qué haces, pequeña? - preguntó la compasiva abuela Anisya a Vanya; llevó su única cabra al veterinario. “¿Por qué están ustedes dos derramando lágrimas, queridos?” Ah, ¿qué pasó?
"Está quemado, la liebre del abuelo", dijo Vanya en voz baja. "Se quemó las patas en un incendio forestal, no puede correr". Mira, está a punto de morir.
"No te mueras, cariño", murmuró Anisya. - Dile a tu abuelo que si realmente quiere que salga la liebre, que se la lleve a la ciudad a Karl Petrovich.
Vanya se secó las lágrimas y caminó a casa a través del bosque, hasta el lago Urzhenskoye. No caminó, sino que corrió descalzo por el camino de arena caliente. Un incendio forestal reciente avanzó hacia el norte cerca del lago. Olía a clavo quemado y seco. Crecía en grandes islas en los claros.
La liebre gimió.
Vanya encontró en el camino hojas esponjosas cubiertas de suave pelo plateado, las arrancó, las puso debajo de un pino y le dio la vuelta a la liebre. La liebre miró las hojas, hundió la cabeza en ellas y guardó silencio.
-¿Qué haces, gris? - preguntó Vanya en voz baja. - Deberías comer.
La liebre guardó silencio.
La liebre movió su oreja desgarrada y cerró los ojos.
Vanya lo tomó en sus brazos y corrió a través del bosque; tuvo que dejar que la liebre bebiera rápidamente del lago.
Aquel verano hacía un calor inaudito en los bosques. Por la mañana, aparecieron flotando hileras de nubes blancas. Al mediodía, las nubes se apresuraron rápidamente hacia el cenit, y ante nuestros ojos fueron arrastradas y desaparecieron en algún lugar más allá del cielo. El huracán caliente llevaba dos semanas soplando sin descanso. La resina que fluía por los troncos de pino se convirtió en piedra de color ámbar.
A la mañana siguiente, el abuelo se puso botas limpias1 y zapatos nuevos, tomó un bastón y un trozo de pan y se fue a la ciudad. Vanya llevó la liebre por detrás. La liebre se quedó completamente en silencio, sólo ocasionalmente temblando con todo su cuerpo y suspirando convulsivamente.
El viento seco levantó sobre la ciudad una nube de polvo suave como harina. En él volaban pelusas de pollo, hojas secas y paja. Desde lejos parecía como si un fuego silencioso humeara sobre la ciudad.
La plaza del mercado estaba muy vacía y hacía calor; Los caballos del carruaje dormitaban cerca del depósito de agua y llevaban sombreros de paja en la cabeza. El abuelo se santiguó.
- Ya sea un caballo o una novia, ¡el bufón los resolverá! - dijo y escupió.
Durante mucho tiempo preguntaron a los transeúntes sobre Karl Petrovich, pero nadie respondió realmente nada. Fuimos a la farmacia. Grueso y viejo vestido con quevedos y una bata blanca corta, se encogió de hombros con enojo y dijo:
- ¡Me gusta esto! ¡Qué pregunta bastante extraña! Karl Petrovich Korsh, especialista en enfermedades infantiles, hace tres años que dejó de aceptar pacientes. ¿Por qué lo necesitas?
El abuelo, tartamudeando por respeto al farmacéutico y por timidez, habló de la liebre.
- ¡Me gusta esto! - dijo el farmacéutico. — Hay algunos pacientes interesantes en nuestra ciudad. ¡Me gusta esto genial!
Nerviosamente se quitó los quevedos, se los secó, se los volvió a poner en la nariz y miró fijamente a su abuelo. El abuelo guardó silencio y se quedó quieto. El farmacéutico también guardó silencio. El silencio se volvió doloroso.
- ¡Calle Poshtovaya, tres! — el farmacéutico gritó repentinamente enojado y cerró de golpe un libro grueso y desaliñado. - ¡Tres!
El abuelo y Vanya llegaron justo a tiempo a la calle Pochtovaya: detrás del río Oka se avecinaba una fuerte tormenta. Un trueno perezoso se extendía por el horizonte, como un hombre fuerte soñoliento que endereza los hombros y sacude el suelo de mala gana. Ondas grises bajaron por el río. Un relámpago silencioso, subrepticiamente, pero rápido y fuerte, cayó sobre los prados; Mucho más allá de los Claros, ya ardía un pajar que habían encendido. Grandes gotas de lluvia cayeron sobre el camino polvoriento y pronto se volvió como la superficie de la luna: cada gota dejaba un pequeño cráter en el polvo. Karl Petrovich tocaba algo triste y melódico en el piano cuando la barba despeinada de su abuelo apareció en la ventana.
Un minuto después, Karl Petrovich ya estaba enojado.
“No soy veterinario”, dijo y cerró de golpe la tapa del piano. Inmediatamente retumbó un trueno en los prados. "Toda mi vida he tratado a niños, no a liebres".
“Un niño, una liebre, es lo mismo”, murmuró obstinadamente el abuelo. - ¡Es todo lo mismo! ¡Cura, muestra misericordia! Nuestro veterinario no tiene jurisdicción sobre tales asuntos. Él montó a caballo para nosotros. Esta liebre, se podría decir, es mi salvadora: le debo la vida, debo mostrarle gratitud, pero tú dices: ¡déjalo!
Un minuto después, Karl Petrovich, un anciano de cejas grises y erizadas, escuchaba preocupado la historia de su abuelo.
Karl Petrovich finalmente aceptó tratar a la liebre. A la mañana siguiente, el abuelo fue al lago y dejó a Vanya con Karl Petrovich para ir tras la liebre.
Un día después, toda la calle Pochtovaya, cubierta de hierba de ganso, ya sabía que Karl Petrovich estaba curando a una liebre que había sido quemada en un terrible incendio forestal y que había salvado a un anciano. Dos días después, toda la pequeña ciudad ya lo sabía, y al tercer día un joven alto con un sombrero de fieltro se acercó a Karl Petrovich, se presentó como empleado de un periódico de Moscú y le pidió una conversación sobre la liebre.
La liebre se curó. Vanya lo envolvió en un trapo de algodón y lo llevó a casa. Pronto se olvidó la historia de la liebre, y sólo un profesor de Moscú pasó mucho tiempo intentando que su abuelo le vendiera la liebre. Incluso envió cartas con sellos en respuesta. Pero el abuelo no se rindió. Bajo su dictado, Vanya le escribió una carta al profesor:
“La liebre no está a la venta, alma viviente, déjalo vivir en libertad. Con esto sigo siendo Larion Malyavin”.
Este otoño pasé la noche con el abuelo Larion en el lago Urzhenskoe. En el agua flotaban constelaciones frías como granos de hielo. Los juncos secos crujieron. Los patos temblaron entre los matorrales y graznaron lastimosamente toda la noche.
El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego se puso un samovar; inmediatamente empañó las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de puntos de fuego a bolas nubladas. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, mostró los dientes y saltó hacia atrás: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera el suelo podrido.
Por la noche tomamos té, esperando el lejano y vacilante amanecer, y mientras tomamos el té mi abuelo finalmente me contó la historia de la liebre.
En agosto, mi abuelo fue a cazar a la orilla norte del lago. Los bosques estaban secos como la pólvora. El abuelo se encontró con una liebre con la oreja izquierda rota. El abuelo le disparó con una vieja pistola atada con alambre, pero falló. La liebre se escapó.
El abuelo se dio cuenta de que había comenzado un incendio forestal y que el fuego venía directamente hacia él. El viento se convirtió en huracán. El fuego corrió por el suelo a una velocidad inaudita. Según el abuelo, ni siquiera un tren podría escapar de tal incendio. El abuelo tenía razón: durante el huracán, el fuego avanzaba a una velocidad de treinta kilómetros por hora.
El abuelo corrió sobre los baches, tropezó, cayó, el humo le comió los ojos y detrás de él ya se oía un gran rugido y un crepitar de llamas.
La muerte alcanzó al abuelo, lo agarró por los hombros y en ese momento una liebre saltó de debajo de los pies del abuelo. Corrió lentamente y arrastró sus patas traseras. Entonces sólo el abuelo se dio cuenta de que el pelo de la liebre estaba quemado.
El abuelo quedó encantado con la liebre, como si fuera suya. Como viejo habitante del bosque, mi abuelo sabía que los animales perciben mucho mejor que los humanos de dónde viene el fuego y siempre escapan. Mueren sólo en los raros casos en que el fuego los rodea.
El abuelo corrió tras la liebre. Corrió, lloró de miedo y gritó: “¡Espera, cariño, no corras tan rápido!”.
La liebre sacó al abuelo del fuego. Cuando salieron corriendo del bosque hacia el lago, la liebre y el abuelo cayeron del cansancio. El abuelo recogió la liebre y se la llevó a casa. Las patas traseras y el estómago de la liebre estaban chamuscados. Luego su abuelo lo curó y lo retuvo con él.
"Sí", dijo el abuelo, mirando al samovar con tanta ira, como si el samovar fuera el culpable de todo, "sí, pero antes de esa liebre, resulta que yo era muy culpable, querido".
- ¿Qué has hecho mal?
- Y sal, mira la liebre, a mi salvador, entonces lo sabrás. ¡Toma una linterna!
Cogí la lámpara de la mesa y salí al pasillo. La liebre estaba durmiendo. Me incliné sobre él con una linterna y noté que la oreja izquierda de la liebre estaba rota. Entonces entendí todo.
Vanya Malyavin vino al veterinario de nuestro pueblo desde el lago Urzhenskoe y trajo una pequeña liebre abrigada envuelta en una chaqueta de algodón rota. La liebre lloraba y parpadeaba con los ojos rojos por las lágrimas a menudo...
-¿Estás loco? – gritó el veterinario. "¡Pronto me traerás ratones, bastardo!"
"No ladres, esta es una liebre especial", dijo Vanya en un susurro ronco. - Su abuelo lo envió y ordenó que lo trataran.
- ¿Para qué tratar?
- Tiene las patas quemadas.
El veterinario giró a Vanya hacia la puerta, lo empujó por la espalda y le gritó:
- ¡Adelante, adelante! No sé cómo tratarlos. Fríelo con cebolla y el abuelo comerá un refrigerio.
Vanya no respondió. Salió al pasillo, parpadeó, olfateó y se enterró en la pared de troncos. Las lágrimas corrieron por la pared. La liebre temblaba silenciosamente bajo su chaqueta grasienta.
-¿Qué haces, pequeña? - preguntó la compasiva abuela Anisya a Vanya; llevó su única cabra al veterinario. - ¿Por qué estáis derramando lágrimas, queridos? Ah, ¿qué pasó?
"Está quemado, la liebre del abuelo", dijo Vanya en voz baja. "Se quemó las patas en un incendio forestal y no puede correr". Mira, está a punto de morir.
"No te mueras, cariño", murmuró Anisya. “Dile a tu abuelo que si realmente quiere que salga la liebre, que la lleve a la ciudad a ver a Karl Petrovich”.
Vanya se secó las lágrimas y caminó a casa a través del bosque, hasta el lago Urzhenskoye. No caminó, sino que corrió descalzo por el camino de arena caliente. El reciente incendio forestal desapareció, al norte, cerca del propio lago. Olía a clavo quemado y seco. Crecía en grandes islas en los claros.
La liebre gimió.
Vanya encontró en el camino hojas esponjosas cubiertas de suave pelo plateado, las arrancó, las puso debajo de un pino y le dio la vuelta a la liebre. La liebre miró las hojas, hundió la cabeza en ellas y guardó silencio.
-¿Qué haces, gris? – preguntó Vanya en voz baja. - Deberías comer.
La liebre guardó silencio.
"Deberías comer", repitió Vanya, y su voz temblaba. - ¿Quizás te gustaría tomar una copa?
La liebre movió su oreja desgarrada y cerró los ojos.
Vanya lo tomó en sus brazos y corrió directamente a través del bosque; tuvo que dejar que la liebre bebiera rápidamente del lago.
Aquel verano hacía un calor inaudito en los bosques. Por la mañana, aparecieron flotando hileras de densas nubes blancas. Al mediodía, las nubes se apresuraron rápidamente hacia el cenit, y ante nuestros ojos fueron arrastradas y desaparecieron en algún lugar más allá del cielo. El huracán caliente llevaba dos semanas soplando sin descanso. La resina que fluía por los troncos de pino se convirtió en piedra de color ámbar.
A la mañana siguiente, el abuelo se puso botas limpias y zapatos nuevos, tomó un bastón y un trozo de pan y se fue a la ciudad. Vanya llevó la liebre por detrás.
La liebre se quedó completamente en silencio, sólo ocasionalmente temblando con todo su cuerpo y suspirando convulsivamente.
El viento seco levantó sobre la ciudad una nube de polvo suave como harina. En él volaban pelusas de pollo, hojas secas y paja. Desde lejos parecía como si un fuego silencioso humeara sobre la ciudad.
La plaza del mercado estaba muy vacía y hacía calor; Los caballos del carruaje dormitaban cerca del depósito de agua y llevaban sombreros de paja en la cabeza. El abuelo se santiguó.
- Ya sea un caballo o una novia, ¡el bufón los resolverá! - dijo y escupió.
Durante mucho tiempo preguntaron a los transeúntes sobre Karl Petrovich, pero nadie respondió realmente nada. Fuimos a la farmacia. Un anciano gordo con quevedos y una bata blanca corta se encogió de hombros con enojo y dijo:
- ¡Me gusta esto! ¡Qué pregunta bastante extraña! Karl Petrovich Korsh, especialista en enfermedades infantiles, hace tres años que dejó de atender pacientes. ¿Por qué lo necesitas?
El abuelo, tartamudeando por respeto al farmacéutico y por timidez, habló de la liebre.
- ¡Me gusta esto! - dijo el farmacéutico. – ¡Hay algunos pacientes interesantes en nuestra ciudad! ¡Me gusta esto genial!
Nerviosamente se quitó los quevedos, se los secó, se los volvió a poner en la nariz y miró fijamente a su abuelo. El abuelo guardó silencio y pisoteó. El farmacéutico también guardó silencio. El silencio se volvió doloroso.
– ¡Calle Poshtovaya, tres! – gritó repentinamente enojado el farmacéutico y cerró de golpe un libro grueso y desaliñado. - ¡Tres!
El abuelo y Vanya llegaron justo a tiempo a la calle Pochtovaya: detrás del río Oka se avecinaba una fuerte tormenta. Un trueno perezoso se extendía más allá del horizonte, como un hombre fuerte soñoliento que endereza los hombros y sacude la tierra de mala gana. Ondas grises bajaron por el río. Un relámpago silencioso, subrepticiamente, pero rápido y fuerte, cayó sobre los prados; Mucho más allá de los Claros, ya ardía un pajar que habían encendido. Grandes gotas de lluvia cayeron sobre el camino polvoriento y pronto se volvió como la superficie de la luna: cada gota dejaba un pequeño cráter en el polvo.
Karl Petrovich tocaba algo triste y melódico en el piano cuando la barba despeinada de su abuelo apareció en la ventana.
Un minuto después, Karl Petrovich ya estaba enojado.
“No soy veterinario”, dijo y cerró de golpe la tapa del piano. Inmediatamente retumbó un trueno en los prados. "Toda mi vida he tratado a niños, no a liebres".
“Un niño, una liebre, es lo mismo”, murmuró obstinadamente el abuelo. - ¡Es todo lo mismo! ¡Cura, muestra misericordia! Nuestro veterinario no tiene jurisdicción sobre tales asuntos. Él montó a caballo para nosotros. Esta liebre, se podría decir, es mi salvadora: le debo la vida, debo mostrarle gratitud, pero tú dices: ¡déjalo!
Un minuto después, Karl Petrovich, un anciano de cejas grises y erizadas, escuchaba preocupado la historia de su abuelo.
Karl Petrovich finalmente aceptó tratar a la liebre. A la mañana siguiente, el abuelo fue al lago y dejó a Vanya con Karl Petrovich para ir tras la liebre.
Un día después, toda la calle Pochtovaya, cubierta de hierba de ganso, ya sabía que Karl Petrovich estaba curando a una liebre que había sido quemada en un terrible incendio forestal y que había salvado a un anciano. Dos días después, toda la pequeña ciudad ya lo sabía, y al tercer día un joven alto con un sombrero de fieltro se acercó a Karl Petrovich, se presentó como empleado de un periódico de Moscú y le pidió una conversación sobre la liebre.
La liebre se curó. Vanya lo envolvió en un trapo de algodón y lo llevó a casa. Pronto se olvidó la historia de la liebre, y sólo un profesor de Moscú pasó mucho tiempo intentando que su abuelo le vendiera la liebre. Incluso envió cartas con sellos en respuesta. Pero el abuelo no se rindió. Bajo su dictado, Vanya le escribió una carta al profesor:
“La liebre no es corrupta, es un alma viviente, que viva en libertad. Con esto sigo siendo Larion Malyavin”.
Este otoño pasé la noche con el abuelo Larion en el lago Urzhenskoe. En el agua flotaban constelaciones frías como granos de hielo. Los juncos secos crujieron. Los patos temblaron entre los matorrales y graznaron lastimosamente toda la noche.  El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego se puso el samovar. Inmediatamente se empañaron las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de ser puntos de fuego a bolas de niebla. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, hizo ruido con los dientes y se alejó rebotando: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera el suelo podrido.
El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego se puso el samovar. Inmediatamente se empañaron las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de ser puntos de fuego a bolas de niebla. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, hizo ruido con los dientes y se alejó rebotando: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera el suelo podrido.
Por la noche tomamos té, esperando el lejano y vacilante amanecer, y mientras tomamos el té mi abuelo finalmente me contó la historia de la liebre.
En agosto, mi abuelo fue a cazar a la orilla norte del lago. Los bosques estaban secos como la pólvora. El abuelo se encontró con una liebre con la oreja izquierda rota. El abuelo le disparó con una vieja pistola atada con alambre, pero falló. La liebre se escapó.
El abuelo siguió adelante. Pero de repente se alarmó: desde el sur, desde el lado de Lopukhov, llegaba un fuerte olor a humo. Se levantó viento. El humo se espesaba, ya se desplazaba como un velo blanco por el bosque, envolviendo los arbustos. Se volvió difícil respirar.
El abuelo se dio cuenta de que había comenzado un incendio forestal y que el fuego venía directamente hacia él. El viento se convirtió en huracán. El fuego corrió por el suelo a una velocidad inaudita. Según el abuelo, ni siquiera un tren podría escapar de tal incendio. El abuelo tenía razón: durante el huracán, el fuego avanzaba a una velocidad de treinta kilómetros por hora.
El abuelo corrió sobre los baches, tropezó, cayó, el humo le comió los ojos y detrás de él ya se oía un gran rugido y un crepitar de llamas.
La muerte alcanzó al abuelo, lo agarró por los hombros y en ese momento una liebre saltó de debajo de los pies del abuelo. Corrió lentamente y arrastró sus patas traseras. Entonces sólo el abuelo se dio cuenta de que el pelo de la liebre estaba quemado.
El abuelo quedó encantado con la liebre, como si fuera suya. Como viejo habitante del bosque, mi abuelo sabía que los animales perciben mucho mejor que los humanos de dónde viene el fuego y siempre escapan. Mueren sólo en los raros casos en que el fuego los rodea.
El abuelo corrió tras la liebre. Corrió, lloró de miedo y gritó: “¡Espera, cariño, no corras tan rápido!”.
La liebre sacó al abuelo del fuego. Cuando salieron corriendo del bosque hacia el lago, la liebre y el abuelo cayeron del cansancio. El abuelo recogió la liebre y se la llevó a casa. Las patas traseras y el estómago de la liebre estaban chamuscados. Luego su abuelo lo curó y lo retuvo con él.
"Sí", dijo el abuelo, mirando al samovar con tanta ira, como si el samovar fuera el culpable de todo, "sí, pero antes de esa liebre, resulta que yo era muy culpable, querido".
-¿Qué has hecho mal?
- Y sal, mira la liebre, a mi salvador, entonces lo sabrás. ¡Toma una linterna!
Cogí la lámpara de la mesa y salí al pasillo. La liebre estaba durmiendo. Me incliné sobre él con una linterna y noté que la oreja izquierda de la liebre estaba rota. Entonces entendí todo.
Cuentos sobre el verano para niños en edad escolar primaria. Historias sobre la naturaleza de verano para escuela primaria. Historias para lectura extracurricular en la escuela primaria.
Konstantin Paustovsky. pies de liebre
Vanya Malyavin vino al veterinario de nuestro pueblo desde el lago Urzhenskoe y trajo una pequeña liebre abrigada envuelta en una chaqueta de algodón rota. La liebre lloraba y parpadeaba con los ojos rojos por las lágrimas a menudo...
-¿Estás loco? - gritó el veterinario. "¡Pronto me traerás ratones, bastardo!"
"No ladres, esta es una liebre especial", dijo Vanya en un susurro ronco. - Su abuelo lo envió y ordenó que lo trataran.
- ¿Para qué tratar?
— Tiene las patas quemadas.
El veterinario giró a Vanya hacia la puerta, lo empujó por la espalda y le gritó:
- ¡Adelante, adelante! No sé cómo tratarlos. Fríelo con cebolla y el abuelo comerá un refrigerio.
Vanya no respondió. Salió al pasillo, parpadeó, olfateó y se enterró en la pared de troncos. Las lágrimas corrieron por la pared. La liebre temblaba silenciosamente bajo su chaqueta grasienta.
- ¿Qué haces, pequeña? - preguntó la compasiva abuela Anisya a Vanya; llevó su única cabra al veterinario. “¿Por qué están ustedes dos derramando lágrimas, queridos?” Ah, ¿qué pasó?
"Está quemado, la liebre del abuelo", dijo Vanya en voz baja. "Se quemó las patas en un incendio forestal, no puede correr". Mira, está a punto de morir.
"No te mueras, cariño", murmuró Anisya. - Dile a tu abuelo que si realmente quiere que salga la liebre, que se la lleve a la ciudad a Karl Petrovich.
Vanya se secó las lágrimas y caminó a casa a través del bosque, hasta el lago Urzhenskoye. No caminó, sino que corrió descalzo por el camino de arena caliente. El reciente incendio forestal desapareció, al norte, cerca del propio lago. Olía a clavo quemado y seco. Crecía en grandes islas en los claros.
La liebre gimió.
Vanya encontró en el camino hojas esponjosas cubiertas de suave pelo plateado, las arrancó, las puso debajo de un pino y le dio la vuelta a la liebre. La liebre miró las hojas, hundió la cabeza en ellas y guardó silencio.
-¿Qué haces, gris? - preguntó Vanya en voz baja. - Deberías comer.
La liebre guardó silencio.
La liebre movió su oreja desgarrada y cerró los ojos.
Vanya lo tomó en sus brazos y corrió a través del bosque; tuvo que dejar que la liebre bebiera rápidamente del lago.
Aquel verano hacía un calor inaudito en los bosques. Por la mañana, aparecieron flotando hileras de densas nubes blancas. Al mediodía, las nubes se apresuraron rápidamente hacia el cenit, y ante nuestros ojos fueron arrastradas y desaparecieron en algún lugar más allá del cielo. El huracán caliente llevaba dos semanas soplando sin descanso. La resina que fluía por los troncos de pino se convirtió en piedra de color ámbar.
A la mañana siguiente, el abuelo se puso botas limpias y zapatos nuevos, tomó un bastón y un trozo de pan y se fue a la ciudad. Vanya llevó la liebre por detrás.
La liebre se quedó completamente en silencio, sólo ocasionalmente temblando con todo su cuerpo y suspirando convulsivamente.
El viento seco levantó sobre la ciudad una nube de polvo suave como harina. En él volaban pelusas de pollo, hojas secas y paja. Desde lejos parecía como si un fuego silencioso humeara sobre la ciudad.
La plaza del mercado estaba muy vacía y hacía calor; Los caballos del carruaje dormitaban cerca del depósito de agua y llevaban sombreros de paja en la cabeza. El abuelo se santiguó.
- Ya sea un caballo o una novia, ¡el bufón los resolverá! - dijo y escupió.
Durante mucho tiempo preguntaron a los transeúntes sobre Karl Petrovich, pero nadie respondió realmente nada. Fuimos a la farmacia. Un anciano gordo con quevedos y una bata blanca corta se encogió de hombros con enojo y dijo:
- ¡Me gusta esto! ¡Qué pregunta bastante extraña! Karl Petrovich Korsh, especialista en enfermedades infantiles, hace tres años que dejó de atender pacientes. ¿Por qué lo necesitas?
El abuelo, tartamudeando por respeto al farmacéutico y por timidez, habló de la liebre.
- ¡Me gusta esto! - dijo el farmacéutico. — ¡Hay algunos pacientes interesantes en nuestra ciudad! ¡Me gusta esto genial!
Nerviosamente se quitó los quevedos, se los secó, se los volvió a poner en la nariz y miró fijamente a su abuelo. El abuelo guardó silencio y pisoteó. El farmacéutico también guardó silencio. El silencio se volvió doloroso.
- ¡Calle Poshtovaya, tres! — el farmacéutico gritó repentinamente enojado y cerró de golpe un libro grueso y desaliñado. - ¡Tres!
El abuelo y Vanya llegaron justo a tiempo a la calle Pochtovaya: detrás del río Oka se avecinaba una fuerte tormenta. Un trueno perezoso se extendía más allá del horizonte, como un hombre fuerte soñoliento que endereza los hombros y sacude la tierra de mala gana. Ondas grises bajaron por el río. Un relámpago silencioso, subrepticiamente, pero rápido y fuerte, cayó sobre los prados; Mucho más allá de los Claros, ya ardía un pajar que habían encendido. Grandes gotas de lluvia cayeron sobre el camino polvoriento y pronto se volvió como la superficie de la luna: cada gota dejaba un pequeño cráter en el polvo.
Karl Petrovich tocaba algo triste y melódico en el piano cuando la barba despeinada de su abuelo apareció en la ventana.
Un minuto después, Karl Petrovich ya estaba enojado.
“No soy veterinario”, dijo y cerró de golpe la tapa del piano. Inmediatamente retumbó un trueno en los prados. "Toda mi vida he tratado a niños, no a liebres".
“Un niño, una liebre, es lo mismo”, murmuró obstinadamente el abuelo. - ¡Es todo lo mismo! ¡Cura, muestra misericordia! Nuestro veterinario no tiene jurisdicción sobre tales asuntos. Él montó a caballo para nosotros. Esta liebre, se podría decir, es mi salvadora: le debo la vida, debo mostrarle gratitud, pero tú dices: ¡déjalo!
Un minuto después, Karl Petrovich, un anciano de cejas grises y erizadas, escuchaba preocupado la historia de su abuelo.
Karl Petrovich finalmente aceptó tratar a la liebre. A la mañana siguiente, el abuelo fue al lago y dejó a Vanya con Karl Petrovich para ir tras la liebre.
Un día después, toda la calle Pochtovaya, cubierta de hierba de ganso, ya sabía que Karl Petrovich estaba curando a una liebre que había sido quemada en un terrible incendio forestal y que había salvado a un anciano. Dos días después, toda la pequeña ciudad ya lo sabía, y al tercer día un joven alto con un sombrero de fieltro se acercó a Karl Petrovich, se presentó como empleado de un periódico de Moscú y le pidió una conversación sobre la liebre.
La liebre se curó. Vanya lo envolvió en un trapo de algodón y lo llevó a casa. Pronto se olvidó la historia de la liebre, y sólo un profesor de Moscú pasó mucho tiempo intentando que su abuelo le vendiera la liebre. Incluso envió cartas con sellos en respuesta. Pero el abuelo no se rindió. Bajo su dictado, Vanya le escribió una carta al profesor:
“La liebre no es corrupta, es un alma viviente, que viva en libertad. Con esto sigo siendo Larion Malyavin”.
Este otoño pasé la noche con el abuelo Larion en el lago Urzhenskoe. En el agua flotaban constelaciones frías como granos de hielo. Los juncos secos crujieron. Los patos temblaron entre los matorrales y graznaron lastimosamente toda la noche.
El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego colocó el samovar; inmediatamente empañó las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de puntos ardientes a bolas nubladas. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, hizo ruido con los dientes y se alejó rebotando: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera el suelo podrido.
Por la noche tomamos té, esperando el lejano y vacilante amanecer, y mientras tomamos el té mi abuelo finalmente me contó la historia de la liebre.
En agosto, mi abuelo fue a cazar a la orilla norte del lago. Los bosques estaban secos como la pólvora. El abuelo se encontró con una liebre con la oreja izquierda rota. El abuelo le disparó con una vieja pistola atada con alambre, pero falló. La liebre se escapó.
El abuelo se dio cuenta de que había comenzado un incendio forestal y que el fuego venía directamente hacia él. El viento se convirtió en huracán. El fuego corrió por el suelo a una velocidad inaudita. Según el abuelo, ni siquiera un tren podría escapar de tal incendio. El abuelo tenía razón: durante el huracán, el fuego avanzaba a una velocidad de treinta kilómetros por hora.
El abuelo corrió sobre los baches, tropezó, cayó, el humo le comió los ojos y detrás de él ya se oía un gran rugido y un crepitar de llamas.
La muerte alcanzó al abuelo, lo agarró por los hombros y en ese momento una liebre saltó de debajo de los pies del abuelo. Corrió lentamente y arrastró sus patas traseras. Entonces sólo el abuelo se dio cuenta de que el pelo de la liebre estaba quemado.
El abuelo quedó encantado con la liebre, como si fuera suya. Como viejo habitante del bosque, mi abuelo sabía que los animales perciben mucho mejor que los humanos de dónde viene el fuego y siempre escapan. Mueren sólo en los raros casos en que el fuego los rodea.
El abuelo corrió tras la liebre. Corrió, lloró de miedo y gritó: “¡Espera, cariño, no corras tan rápido!”.
La liebre sacó al abuelo del fuego. Cuando salieron corriendo del bosque hacia el lago, la liebre y el abuelo cayeron del cansancio. El abuelo recogió la liebre y se la llevó a casa.
Las patas traseras y el estómago de la liebre estaban chamuscados. Luego su abuelo lo curó y lo retuvo con él.
"Sí", dijo el abuelo, mirando al samovar con tanta ira, como si el samovar fuera el culpable de todo, "sí, pero antes de esa liebre, resulta que yo era muy culpable, querido".
- ¿Qué has hecho mal?
- Y sal, mira la liebre, a mi salvador, entonces lo sabrás. ¡Toma una linterna!
Cogí la lámpara de la mesa y salí al pasillo. La liebre estaba durmiendo. Me incliné sobre él con una linterna y noté que la oreja izquierda de la liebre estaba rota. Entonces entendí todo.
El libro incluye historias y cuentos sobre animales y la naturaleza de la franja de Rusia Central. Enseñan a amar a todos los seres vivos, a ser observadores, amables y comprensivos. Para la edad de escuela media.
De la serie: Biblioteca escolar (literatura infantil)
* * *
por litros empresa.
HISTORIAS
dias de verano
Todo lo que aquí se cuenta le puede pasar a cualquiera que lea este libro. Para ello, basta con pasar el verano en aquellos lugares donde hay bosques milenarios, lagos profundos, ríos de agua clara, cubiertos de pastos altos a lo largo de las orillas, animales del bosque, muchachos del pueblo y ancianos conversadores. Pero esto no es suficiente. ¡Todo lo que aquí se cuenta sólo les puede pasar a los pescadores!
Rubén y yo, descritos en este libro, estamos orgullosos de pertenecer a la gran y despreocupada tribu de pescadores. Además de pescar, también escribimos libros.
Si alguien nos dice que no le gustan nuestros libros, no nos ofenderemos. A una persona le gusta una cosa, a otra le gusta algo completamente diferente; no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero si algún matón dice que no sabemos pescar, no le perdonaremos durante mucho tiempo.
Pasamos el verano en los bosques. Había un chico extraño con nosotros; Su madre fue al mar para recibir tratamiento y nos pidió que lleváramos a su hijo con nosotros.
Aceptamos a este niño de buena gana, aunque no estábamos en absoluto preparados para meternos con niños.
El chico resultó ser buen amigo y camarada. Llegó a Moscú bronceado, sano y alegre, acostumbrado a pasar la noche en el bosque, a la lluvia, el viento, el calor y el frío. El resto de los muchachos, sus compañeros, lo envidiaron más tarde. Y estaban celosos por una buena razón, como verás ahora en varios cuentos.
tenca dorada
Cuando los prados están cortados, es mejor no pescar en los lagos de los prados. Lo sabíamos, pero aun así fuimos a Prorva.
Los problemas comenzaron inmediatamente detrás del Puente del Diablo. Mujeres multicolores amontonaban heno. Decidimos evitarlos, pero se fijaron en nosotros.
-¿Adónde, halcones? – las mujeres gritaron y rieron. - ¡Quien pesque no tendrá nada!
– Créeme, ¡las mariposas han llegado a Prorva! - gritó la viuda alta y delgada, apodada Pera la Profetisa. “¡No les queda otro camino, mis desgraciados!”
Las mujeres nos atormentaron todo el verano. Por muchos peces que pescáramos, siempre decían con lástima:
- Bueno, al menos te metiste en problemas y eso es felicidad. Y mi Petka trajo diez carpas crucianas, y eran tan suaves: ¡literalmente goteaba grasa de la cola!
Sabíamos que Petka solo trajo dos carpas crucianas flacas, pero guardamos silencio. Teníamos nuestras propias cuentas que arreglar con ese Petka: cortó el anzuelo de Reuben y localizó los lugares donde dábamos de comer a los peces. Por esto, Petka, de acuerdo con las leyes de pesca, debía ser azotado, pero lo perdonamos.
Cuando salimos a los prados sin segar, las mujeres se callaron.
La dulce acedera nos azotaba el pecho. La pulmonaria olía tan fuerte que la luz del sol que inundaba las distancias de Riazán parecía miel líquida.
Respirábamos el aire cálido de la hierba, los abejorros zumbaban ruidosamente a nuestro alrededor y los saltamontes charlaban.
Las hojas de los sauces centenarios crujían en lo alto como plata opaca. Prorva olía a nenúfares y a agua limpia y fría.
Nos calmamos, echamos nuestras cañas de pescar, pero de repente un abuelo, apodado Diez Por Ciento, llegó arrastrándose desde los prados.
- ¿Cómo está el pescado? – preguntó, entrecerrando los ojos ante el agua que brillaba por el sol. - ¿Lo están atrapando?
Todo el mundo sabe que no se puede hablar mientras se pesca.
El abuelo se sentó, encendió un cigarrillo y empezó a quitarse los zapatos.
- No, no, hoy no comerás, el pescado está lleno hoy. ¡El bufón sabe qué tipo de apego necesita!
El abuelo guardó silencio. Una rana chillaba adormilada cerca de la orilla.
- ¡Mira, está chirriando! – murmuró el abuelo y miró al cielo.
Un humo rosa opaco flotaba sobre el prado. Un azul pálido brillaba a través del humo y un sol amarillo colgaba sobre los sauces grises.
“¡Hombre seco!”, suspiró el abuelo. - Debemos pensar que por la tarde lloverá mucho.
Nos quedamos en silencio.
“No en vano la rana grita”, explicó el abuelo, un poco preocupado por nuestro silencio lúgubre. "La rana, querida, siempre se preocupa antes de una tormenta y salta a cualquier parte". Nadysia Pasé la noche con el barquero, cocinamos sopa de pescado en un caldero junto al fuego y la rana, que pesaba nada menos que un kilo, saltó directamente al caldero y allí se cocinó. Yo digo: “Vasily, tú y yo nos quedamos sin sopa de pescado”, y él dice: “¡Qué carajo me importa esa rana! Estuve en Francia durante la guerra alemana y allí comían ranas gratis. Come, no tengas miedo”. Entonces bebimos esa sopa de pescado.
- ¿Y nada? - Yo pregunté. - ¿Puedo comer?
“Comida deliciosa”, respondió el abuelo. - Y-y-ellos, cariño, te miro, todavía estás deambulando por Prorvy. ¿Quieres que te teja una chaqueta de líber? Querida, tejí un conjunto completo de tres piezas de líber (una chaqueta, un pantalón y un chaleco) para la exposición. Frente a mí no hay mejor maestro en todo el pueblo.
El abuelo se fue sólo dos horas después. Por supuesto, el pez no nos picó.
Nadie en el mundo tiene tantos enemigos diferentes como los pescadores. Primero que nada, los chicos. En el mejor de los casos, se quedarán detrás de ti durante horas, sollozando y mirando aturdidos el flotador.
Notamos que bajo esta circunstancia el pez deja de picar inmediatamente.
En el peor de los casos, los niños empezarán a nadar cerca, a hacer burbujas y a zambullirse como caballos. Luego hay que enrollar las cañas de pescar y cambiar de lugar.
Además de los niños, las mujeres y los ancianos locuaces, teníamos enemigos más serios: los peces marinos, los mosquitos, la lenteja de agua, las tormentas, el mal tiempo y el flujo de agua en lagos y ríos.
Pescar en ganchos era muy tentador: allí se escondían peces grandes y perezosos. Lo tomó con calma y seguridad, hundió el flotador profundamente, luego enredó el hilo en un gancho y lo rompió junto con el flotador.
El sutil picor del mosquito nos hizo temblar. La primera mitad del verano caminábamos cubiertos de sangre e hinchados por las picaduras de mosquitos. En los días calurosos y sin viento, cuando las mismas nubes gruesas y algodonosas permanecían durante días en el mismo lugar en el cielo, en los arroyos y lagos aparecían pequeñas algas parecidas al moho, la lenteja de agua. El agua estaba cubierta por una película verde y pegajosa, tan espesa que ni siquiera la plomada podía atravesarla.
Antes de una tormenta, el pez dejaba de morder; tenía miedo de una tormenta, una pausa cuando la tierra tiembla sordamente por un trueno lejano.
Con mal tiempo y cuando llegó el agua no hubo ningún bocado.
¡Pero qué hermosas eran las mañanas frescas y brumosas, cuando las sombras de los árboles se extendían a lo lejos sobre el agua y bandadas de gorditos de ojos saltones caminaban tranquilamente cerca de la orilla! En esas mañanas, a las libélulas les encantaba sentarse en flotadores de plumas, y observamos con gran expectación cómo el flotador con la libélula de repente se sumergía lentamente e inclinado en el agua, la libélula despegaba, mojándose las patas, y al final del hilo de pescar un peces fuertes y alegres caminaban con fuerza por el fondo.
¡Qué hermosos eran los rudds, cayendo como plata viva sobre la espesa hierba, saltando entre los dientes de león y las gachas! Los atardeceres en pleno cielo sobre los lagos del bosque, el fino humo de las nubes, los fríos tallos de los lirios, el crepitar del fuego, el graznido de los patos salvajes eran hermosos.
El abuelo resultó tener razón: por la noche se desató una tormenta. Ella refunfuñó durante mucho tiempo en los bosques, luego se elevó al cenit como un muro de ceniza y el primer rayo cayó sobre los lejanos pajares.
Nos quedamos en la tienda hasta el anochecer. A medianoche dejó de llover. Encendimos un gran fuego, nos secamos y nos acostamos a tomar una siesta.
Los pájaros nocturnos chillaban tristemente en los prados y una estrella blanca brillaba sobre Prorva en el cielo despejado antes del amanecer.
Me quedé dormido. Me despertó el grito de una codorniz.
“¡Es hora de beber! ¡Es hora de beber! ¡Es hora de beber!" - gritó en algún lugar cercano, entre los matorrales de escaramujos y espino amarillo.
Bajamos la empinada orilla hasta el agua, aferrándonos a las raíces y la hierba. El agua brillaba como cristal negro; En el fondo arenoso se veían caminos trazados por caracoles.
Reuben arrojó su caña de pescar no lejos de mí. Unos minutos más tarde escuché su silencioso silbido. Éste era nuestro lenguaje de pesca. Un breve silbido tres veces significaba: “Deja todo y ven aquí”.
Me acerqué cautelosamente a Reuben. Señaló en silencio la carroza. Unos peces extraños estaban picando. El flotador se balanceó, se movió con cuidado primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, tembló, pero no se hundió. Se volvió oblicuamente, se hundió un poco y volvió a salir.
Rubén se quedó helado: sólo los peces muy grandes muerden así.
El flotador se movió rápidamente hacia un lado, se detuvo, se enderezó y comenzó a hundirse lentamente.
“Se está ahogando”, dije. - ¡Arrastrar!
Rubén lo enganchó. La caña se dobló formando un arco y el sedal se estrelló en el agua con un silbido. El pez invisible trazó la línea con fuerza y lentamente en círculos. La luz del sol caía sobre el agua a través de los matorrales de sauces, y vi un brillo de bronce brillante bajo el agua: era un pez atrapado que se inclinaba y retrocedía hacia las profundidades. La sacamos sólo después de unos minutos. Resultó ser una enorme tenca perezosa con escamas doradas oscuras y aletas negras. Se tumbó en la hierba mojada y movió lentamente su gruesa cola.
Reuben se secó el sudor de la frente y encendió un cigarrillo.
Ya no pescamos más, enrollamos nuestras cañas de pescar y nos fuimos al pueblo.
Rubén llevaba la línea. Le colgaba pesadamente del hombro. El agua goteaba del hilo y sus escamas brillaban tan deslumbrantemente como las cúpulas doradas del antiguo monasterio. En días despejados, las cúpulas eran visibles a treinta kilómetros de distancia.
Caminamos deliberadamente por los prados pasando junto a las mujeres. Cuando nos vieron, dejaron de trabajar y miraron a las tencas, tapándose los ojos con las palmas de las manos, mientras miran el sol insoportable. Las mujeres guardaron silencio. Entonces un ligero susurro de deleite recorrió sus coloridas filas.
Caminamos entre la fila de mujeres con calma e independencia. Sólo uno de ellos suspiró y, tomando el rastrillo, dijo detrás de nosotros:
- ¡Qué belleza se llevaron! ¡Me duelen los ojos!
Nos tomamos nuestro tiempo y llevamos la línea por todo el pueblo. Las ancianas se asomaban a las ventanas y miraban nuestras espaldas. Los muchachos corrieron detrás y se quejaron:
- Tío, tío, ¿dónde fumaste? Tío, tío, ¿de qué te enamoraste?
El abuelo Diez Por Ciento chasqueó las duras branquias doradas de la tenca y se rió:
- ¡Bueno, ahora las mujeres se callarán! Por lo demás son todos jajaja y risas. Ahora el asunto es diferente, serio.
Desde entonces dejamos de andar con mujeres. Caminamos directamente hacia ellos y nos gritaron cariñosamente:
- ¡No puedes pescar demasiado! No sería pecado traernos algo de pescado.
Así prevaleció la justicia.
El abuelo fue al lago Deaf a recoger frambuesas silvestres y regresó con el rostro contraído por el miedo. Gritó durante mucho tiempo por el pueblo que había demonios en el lago. Como prueba, el abuelo mostró sus pantalones rotos: el diablo supuestamente picoteó al abuelo en la pierna, se la rasgó en fila y le provocó una gran abrasión en la rodilla.
Nadie le creyó al abuelo. Incluso las ancianas enojadas murmuraban que los demonios nunca tuvieron pico, que los demonios no viven en los lagos y, finalmente, que después de la revolución no hay demonios ni pueden existir: fueron expulsados hasta la última raíz.
Pero aún así, las ancianas dejaron de ir a Deaf Lake a comprar bayas. Les daba vergüenza admitir que en el decimoséptimo año de la revolución tenían miedo de los demonios, y por eso, ante los reproches de las ancianas, respondieron con voz cantarina, escondiendo los ojos:
- E-y-y, querida, ahora no hay bayas ni siquiera en Deaf Lake. Nunca antes había ocurrido un verano tan vacío. Juzgue usted mismo: ¿por qué deberíamos caminar en vano?
No le creyeron al abuelo también porque era un excéntrico y un perdedor. El nombre del abuelo era Diez por ciento. Este apodo nos resultaba incomprensible.
"Por eso me llaman así, querida", explicó una vez mi abuelo, "porque sólo me queda el diez por ciento de mi fuerza anterior". El cerdo me mató. Bueno, había un cerdo, ¡sólo un león! Tan pronto como sale, gruñe: ¡todo está vacío! Las mujeres agarran a los niños y los arrojan a la cabaña. Los hombres salen al patio sólo con horcas, y los tímidos no salen en absoluto. ¡Guerra directa! Ese cerdo luchó duro. Escuche lo que pasó después. Ese cerdo se metió en mi cabaña, sollozando y mirándome con mal de ojo. Yo, por supuesto, la tiré con una muleta: ¡vete, cariño, al diablo, vamos! ¡Ahí surgió! ¡Entonces ella corrió hacia mí! Me derribó; ¡Estoy ahí tirada, gritando fuerte y ella me está destrozando, me está atormentando! Vaska Zhukov grita: “¡Dennos un camión de bomberos, lo llevaremos con agua, porque ahora está prohibido matar cerdos!” ¡La gente se arremolina, grita, y ella me destroza, me atormenta! Los hombres me alejaron a la fuerza con mayales. Yo estaba en el hospital. El médico quedó gratamente sorprendido. "De ti", dice, "Mitriy, según la evidencia médica, no queda más del diez por ciento de ti". Ahora me conformo con estos porcentajes. ¡Así es, cariño! Y a ese cerdo lo mataron con una bala explosiva: el otro no la aceptó.
Por la noche llamamos a mi abuelo para preguntarle sobre el diablo. El polvo y el olor a leche fresca flotaban sobre las calles del pueblo: las vacas eran expulsadas de los claros del bosque, las mujeres lloraban triste y afectuosamente en las puertas, gritando a los terneros:
- ¡Tialush, tialush, tialush!
El abuelo dijo que se encontró con el diablo en el canal, cerca del lago. Allí se abalanzó sobre el abuelo y lo golpeó con tanta fuerza con el pico que el abuelo cayó entre los frambuesas, gritó con una voz que no era la suya y luego saltó y corrió hasta el Pantano Quemado.
– Mi corazón casi se hunde. ¡Así quedó el envoltorio!
-¿Qué clase de demonio es este?
El abuelo se rascó la nuca.
"Bueno, parece un pájaro", dijo vacilante. – La voz es dañina, ronca, como de un resfriado. Un pájaro no es un pájaro: el perro lo solucionará.
– ¿No deberíamos ir a Deaf Lake? Aún así, es interesante”, dijo Reuben cuando el abuelo se fue, después de tomar té con panecillos.
"Hay algo aquí", respondí.
Salimos al día siguiente. Cogí la escopeta de dos cañones.
Íbamos a Deaf Lake por primera vez y por eso llevamos a nuestro abuelo como guía. Al principio se negó, citando su "diez por ciento", luego aceptó, pero pidió que la finca colectiva le diera dos días de trabajo para ello. El presidente de la granja colectiva, Lenya Ryzhov, miembro del Komsomol, se rió:
- ¡Ya verás allí! Si con esta expedición les destrozas la cabeza a las mujeres, te echaré. Hasta entonces, ¡sigue caminando!
Y el abuelo, bendito seas, se fue. En el camino, habló de mala gana sobre el diablo y guardó silencio.
- ¿Come algo, maldita sea? - preguntó Rubén.
"Hay que suponer que come peces pequeños, trepa al suelo, come bayas", dijo el abuelo. "Él también necesita ganar algo, incluso si son espíritus malignos".
- ¿Es negro?
“Si miras, verás”, respondió misteriosamente el abuelo. – Sea lo que sea que pretenda ser, así se mostrará.
Caminamos todo el día por pinares. Caminamos sin caminos, cruzamos pantanos secos, tierras de musgo, donde nuestros pies se hundieron hasta las rodillas en musgo seco y marrón, y escuchamos el sutil silbido de los pájaros.
El calor era espeso en las agujas. Los osos gritaron. En los claros secos llovían saltamontes bajo nuestros pies. La hierba estaba cansada, olía a corteza de pino caliente y a fresas secas. Los halcones colgaban inmóviles en el cielo, por encima de las copas de los pinos.
El calor nos ha atormentado. El bosque estaba caliente, seco y parecía arder silenciosamente por el calor del sol. Incluso parecía oler a quemado. No fumábamos, teníamos miedo de que desde el primer partido el bosque estallara en llamas y crepitara como un enebro seco, y que el humo blanco se arrastrara perezosamente hacia el sol amarillo.
Descansamos en los densos matorrales de álamos y abedules, atravesamos los matorrales hasta llegar a lugares húmedos y respiramos el olor a hongos, a hierba podrida y a raíces. Nos quedamos largo rato descansando y escuchando el ruido de las copas de los pinos junto con el oleaje del océano: un lento viento de verano soplaba muy por encima de nuestras cabezas. Debía haber tenido mucho calor.
Sólo hacia el atardecer nos dirigimos a la orilla del lago. La noche silenciosa se acercaba cautelosamente a los bosques de un azul profundo. Las primeras estrellas brillaban, apenas perceptibles, como gotas de agua plateada. Los patos volaron a dormir con un fuerte silbido. El lago, rodeado por un cinturón de matorrales impenetrables, brillaba debajo. Por agua negra Se extendieron amplios círculos: los peces jugaban al atardecer. La noche comenzó en el borde del bosque, un largo crepúsculo se espesaba en la espesura y sólo el fuego crepitaba y ardía, rompiendo el silencio del bosque.
El abuelo estaba sentado junto al fuego.
- Bueno, ¿dónde está tu diablo, Mitri? - Yo pregunté.
"Tama..." El abuelo agitó vagamente su mano hacia los matorrales de álamos. -¿Adónde vas? Lo buscaremos por la mañana. Hoy es de noche, está oscuro, hay que esperar.
Al amanecer me desperté. Una cálida niebla goteaba de los pinos. El abuelo se sentó junto al fuego y se santiguó apresuradamente. Su barba mojada tembló levemente.
-¿Qué haces, abuelo? - Yo pregunté.
- ¡Vas a morir contigo! - murmuró el abuelo. - ¡Oye, grita, anatema! ¿Oyes? ¡Despierten a todos!
Escuché. Un pez se despertó chapoteando en el lago y luego se escuchó un grito desgarrador y furioso.
"¡Estrafalario! - gritó alguien. - ¡Qué carajo! ¡Estrafalario!
Un alboroto comenzó en la oscuridad. Algo viviente se agitaba pesadamente en el agua, y de nuevo la voz maligna gritó triunfalmente: “¡Wack! ¡Estrafalario!
- ¡Salva, Señora de Tres Manos! - murmuró el abuelo, tartamudeando. – ¿Oyes cómo le castañetean los dientes? ¡Tuve la tentación de venir aquí contigo, viejo tonto!
Del lago llegaba un extraño sonido de chasquidos y golpes de madera, como si allí los niños estuvieran peleando con palos.
Aparté a Reuben. Se despertó y dijo con miedo:
- ¡Tenemos que atraparlo!
Tomé el arma.
"Bueno", dijo el abuelo, "actúa como quieras". ¡No sé nada! Yo también tendré que responder por ti. Bueno, ¡al diablo contigo!
El abuelo quedó completamente atónito de miedo.
"Adelante, dispara", murmuró enojado. "Los patrones tampoco te golpearán en la cabeza por esto". ¿Es posible dispararle al diablo? ¡Mira lo que se les ocurrió!
"¡Estrafalario!" - gritó el diablo desesperado.
El abuelo se puso el abrigo por la cabeza y guardó silencio.
Nos arrastramos hasta la orilla del lago. La niebla susurraba en la hierba. Un enorme sol blanco se elevó lentamente sobre el agua.
Separé los arbustos de bayas de goji en la orilla, miré hacia el lago y lentamente saqué el arma:
- Extraño... Qué clase de pájaro no entiendo.
Nos levantamos con cuidado. Un pájaro enorme nadaba sobre las aguas negras. Su plumaje brillaba en colores limón y rosa. La cabeza no era visible: toda ella, hasta el largo cuello, estaba bajo el agua.
Estábamos entumecidos. El pájaro sacó del agua una cabeza pequeña, del tamaño de un huevo, cubierta de plumón rizado. Era como si un pico enorme con una bolsa de cuero rojo estuviera pegado a la cabeza.
- ¡Pelícano! – dijo Rubén en voz baja. - Este es un pelícano dálmata. Conozco gente así.
"¡Estrafalario!" – gritó el pelícano en advertencia y nos miró con los ojos rojos.
La cola de una perca gorda sobresalía del pico del pelícano. El pelícano sacudió el cuello para empujar el pargo hacia su estómago.
Entonces me acordé del periódico: en él había salchicha ahumada. Corrí hacia el fuego, saqué la salchicha de mi mochila, ordené el periódico grasiento y leí el anuncio en negrita:
DURANTE EL TRANSPORTE DE LA CASA DE FERIA EN UN FERROCARRIL ESTRECHO DE GAE, UN PÁJARO PELICANO AFRICANO SE ESCAPÓ. SIGNOS: PLUMA ROSA Y AMARILLA, PICO GRANDE CON BOLSA DE PESCADO, PELUSA EN LA CABEZA. EL PÁJARO ES VIEJO, MUY ENOJADO, NO LE GUSTA Y GOLPE A LOS NIÑOS, RARA VEZ TOCA A LOS ADULTOS. INFORMA TU HALLAZGO AL MENAGERINE PARA OBTENER UNA RECOMPENSA DEcente.
“Bueno”, dijo Rubén, “¿qué haremos?” Sería una pena dispararle y en otoño moriría de frío.
"El abuelo informará a la casa de fieras", respondí. - Y, por cierto, recibirá agradecimiento.
Seguimos a nuestro abuelo. Durante mucho tiempo el abuelo no pudo entender qué pasaba. Se quedó en silencio, parpadeó y siguió rascándose el delgado pecho. Luego, cuando entendí, me dirigí cautelosamente a la orilla a buscar al diablo.
"Aquí está, tu duende", dijo Reuben. - ¡Mirar!
- ¡E-y-y, querida!.. - Se rió el abuelo. - ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto, no es el diablo. Déjalo vivir en libertad y pescar. Y gracias. El miedo debilitó al pueblo. Ahora las chicas vendrán aquí por bayas, ¡espera! Un pájaro callejero, nunca había visto uno igual.
Durante el día pescábamos peces y los llevábamos al fuego. El pelícano se arrastró apresuradamente hasta la orilla y cojeó hacia nuestra parada de descanso. Miró a su abuelo con los ojos entrecerrados, como si intentara recordar algo. El abuelo tembló. Pero entonces el pelícano vio el pez, abrió el pico, lo chasqueó con un sonido de madera y gritó “¡wek!” y comenzó a batir frenéticamente sus alas y a patear su pata de pato. Desde fuera parecía como si el pelícano estuviera bombeando una bomba pesada.
Del fuego salían brasas y chispas.
- ¿Por qué es él? - El abuelo estaba asustado. - ¿Raro o qué?
“Él pide pescado”, explicó Reuben.
Le dimos el pez pelícano. Se lo tragó, pero aún así logró pellizcarme casualmente en la espalda y sisear.
Luego volvió a bombear aire con las alas, a ponerse en cuclillas y a patear, pidiendo pescado.
- ¡Vamos, vamos! - le refunfuñó el abuelo. - ¡Mira, lo hizo girar!
Todo el día el pelícano deambuló a nuestro alrededor, silbando y gritando, pero no se rindió ante nuestras manos.
Por la tarde nos fuimos. El pelícano trepó a un montículo, batió sus alas tras nosotros y gritó enojado: "¡Whack, Whack!" Probablemente no estaba contento de que lo dejáramos en el lago y exigió que regresáramos.
Dos días después, el abuelo fue a la ciudad, encontró una casa de fieras en la plaza del mercado y le habló del pelícano. Un hombre picado de viruela vino de la ciudad y se llevó al pelícano.
El abuelo recibió cuarenta rublos de la casa de fieras y compró pantalones nuevos con ellos.
– ¡Mis puertos son de primera clase! - dijo y se bajó la pernera del pantalón. – La conversación sobre mis puertos llega hasta Riazán. Dicen que incluso los periódicos publicaron sobre este pájaro tonto. ¡Así es nuestra vida, querida!
Vanya Malyavin vino al veterinario de nuestro pueblo desde el lago Urzhenskoe y trajo una pequeña liebre abrigada envuelta en una chaqueta de algodón rota. La liebre lloraba y parpadeaba con los ojos rojos por las lágrimas a menudo...
-¿Estás loco? – gritó el veterinario. "¡Pronto me traerás ratones, bastardo!"
"No ladres, esta es una liebre especial", dijo Vanya en un susurro ronco. - Su abuelo lo envió y ordenó que lo trataran.
- ¿Para qué tratar?
- Tiene las patas quemadas.
El veterinario giró a Vanya hacia la puerta, lo empujó por la espalda y le gritó:
- ¡Adelante, adelante! No sé cómo tratarlos. Fríelo con cebolla y el abuelo comerá un refrigerio.
Vanya no respondió. Salió al pasillo, parpadeó, olfateó y se enterró en la pared de troncos. Las lágrimas corrieron por la pared. La liebre temblaba silenciosamente bajo su chaqueta grasienta.
-¿Qué haces, pequeña? - preguntó la compasiva abuela Anisya a Vanya; llevó su única cabra al veterinario. - ¿Por qué estáis derramando lágrimas, queridos? Ah, ¿qué pasó?
"Está quemado, la liebre del abuelo", dijo Vanya en voz baja. "Se quemó las patas en un incendio forestal y no puede correr". Mira, está a punto de morir.
"No te mueras, cariño", murmuró Anisya. “Dile a tu abuelo que si realmente quiere que salga la liebre, que la lleve a la ciudad a ver a Karl Petrovich”.
Vanya se secó las lágrimas y caminó a casa a través del bosque, hasta el lago Urzhenskoye. No caminó, sino que corrió descalzo por el camino de arena caliente. El reciente incendio forestal desapareció, al norte, cerca del propio lago. Olía a clavo quemado y seco. Crecía en grandes islas en los claros.
La liebre gimió.
Vanya encontró en el camino hojas esponjosas cubiertas de suave pelo plateado, las arrancó, las puso debajo de un pino y le dio la vuelta a la liebre. La liebre miró las hojas, hundió la cabeza en ellas y guardó silencio.
-¿Qué haces, gris? – preguntó Vanya en voz baja. - Deberías comer.
La liebre guardó silencio.
La liebre movió su oreja desgarrada y cerró los ojos.
Vanya lo tomó en sus brazos y corrió directamente a través del bosque; tuvo que dejar que la liebre bebiera rápidamente del lago.
Aquel verano hacía un calor inaudito en los bosques. Por la mañana, aparecieron flotando hileras de densas nubes blancas. Al mediodía, las nubes se apresuraron rápidamente hacia el cenit, y ante nuestros ojos fueron arrastradas y desaparecieron en algún lugar más allá del cielo. El huracán caliente llevaba dos semanas soplando sin descanso. La resina que fluía por los troncos de pino se convirtió en piedra de color ámbar.
A la mañana siguiente, el abuelo se puso botas limpias y zapatos nuevos, tomó un bastón y un trozo de pan y se fue a la ciudad. Vanya llevó la liebre por detrás.
La liebre se quedó completamente en silencio, sólo ocasionalmente temblando con todo su cuerpo y suspirando convulsivamente.
El viento seco levantó sobre la ciudad una nube de polvo suave como harina. En él volaban pelusas de pollo, hojas secas y paja. Desde lejos parecía como si un fuego silencioso humeara sobre la ciudad.
La plaza del mercado estaba muy vacía y hacía calor; Los caballos del carruaje dormitaban cerca del depósito de agua y llevaban sombreros de paja en la cabeza. El abuelo se santiguó.
- Ya sea un caballo o una novia, ¡el bufón los resolverá! - dijo y escupió.
Durante mucho tiempo preguntaron a los transeúntes sobre Karl Petrovich, pero nadie respondió realmente nada. Fuimos a la farmacia. Un anciano gordo con quevedos y una bata blanca corta se encogió de hombros con enojo y dijo:
- ¡Me gusta esto! ¡Qué pregunta bastante extraña! Karl Petrovich Korsh, especialista en enfermedades infantiles, hace tres años que dejó de atender pacientes. ¿Por qué lo necesitas?
El abuelo, tartamudeando por respeto al farmacéutico y por timidez, habló de la liebre.
- ¡Me gusta esto! - dijo el farmacéutico. – ¡Hay algunos pacientes interesantes en nuestra ciudad! ¡Me gusta esto genial!
Nerviosamente se quitó los quevedos, se los secó, se los volvió a poner en la nariz y miró fijamente a su abuelo. El abuelo guardó silencio y pisoteó. El farmacéutico también guardó silencio. El silencio se volvió doloroso.
– ¡Calle Poshtovaya, tres! – gritó repentinamente enojado el farmacéutico y cerró de golpe un libro grueso y desaliñado. - ¡Tres!
El abuelo y Vanya llegaron justo a tiempo a la calle Pochtovaya: detrás del río Oka se avecinaba una fuerte tormenta. Un trueno perezoso se extendía más allá del horizonte, como un hombre fuerte soñoliento que endereza los hombros y sacude la tierra de mala gana. Ondas grises bajaron por el río. Un relámpago silencioso, subrepticiamente, pero rápido y fuerte, cayó sobre los prados; Mucho más allá de los Claros, ya ardía un pajar que habían encendido. Grandes gotas de lluvia cayeron sobre el camino polvoriento y pronto se volvió como la superficie de la luna: cada gota dejaba un pequeño cráter en el polvo.
Karl Petrovich tocaba algo triste y melódico en el piano cuando la barba despeinada de su abuelo apareció en la ventana.
Un minuto después, Karl Petrovich ya estaba enojado.
“No soy veterinario”, dijo y cerró de golpe la tapa del piano. Inmediatamente retumbó un trueno en los prados. "Toda mi vida he tratado a niños, no a liebres".
“Un niño, una liebre, es lo mismo”, murmuró obstinadamente el abuelo. - ¡Es todo lo mismo! ¡Cura, muestra misericordia! Nuestro veterinario no tiene jurisdicción sobre tales asuntos. Él montó a caballo para nosotros. Esta liebre, se podría decir, es mi salvadora: le debo la vida, debo mostrarle gratitud, pero tú dices: ¡déjalo!
Un minuto después, Karl Petrovich, un anciano de cejas grises y erizadas, escuchaba preocupado la historia de su abuelo.
Karl Petrovich finalmente aceptó tratar a la liebre. A la mañana siguiente, el abuelo fue al lago y dejó a Vanya con Karl Petrovich para ir tras la liebre.
Un día después, toda la calle Pochtovaya, cubierta de hierba de ganso, ya sabía que Karl Petrovich estaba curando a una liebre que había sido quemada en un terrible incendio forestal y que había salvado a un anciano. Dos días después, toda la pequeña ciudad ya lo sabía, y al tercer día un joven alto con un sombrero de fieltro se acercó a Karl Petrovich, se presentó como empleado de un periódico de Moscú y le pidió una conversación sobre la liebre.
La liebre se curó. Vanya lo envolvió en un trapo de algodón y lo llevó a casa. Pronto se olvidó la historia de la liebre, y sólo un profesor de Moscú pasó mucho tiempo intentando que su abuelo le vendiera la liebre. Incluso envió cartas con sellos en respuesta. Pero el abuelo no se rindió. Bajo su dictado, Vanya le escribió una carta al profesor:
“La liebre no es corrupta, es un alma viviente, que viva en libertad. me quedo con esto Larion Malyavin».
Este otoño pasé la noche con el abuelo Larion en el lago Urzhenskoe. En el agua flotaban constelaciones frías como granos de hielo. Los juncos secos crujieron. Los patos temblaron entre los matorrales y graznaron lastimosamente toda la noche.
El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego se puso el samovar. Inmediatamente se empañaron las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de ser puntos de fuego a bolas de niebla. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, hizo ruido con los dientes y se alejó rebotando: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera el suelo podrido.
Por la noche tomamos té, esperando el lejano y vacilante amanecer, y mientras tomamos el té mi abuelo finalmente me contó la historia de la liebre.
En agosto, mi abuelo fue a cazar a la orilla norte del lago. Los bosques estaban secos como la pólvora. El abuelo se encontró con una liebre con la oreja izquierda rota. El abuelo le disparó con una vieja pistola atada con alambre, pero falló. La liebre se escapó.
El abuelo se dio cuenta de que había comenzado un incendio forestal y que el fuego venía directamente hacia él. El viento se convirtió en huracán. El fuego corrió por el suelo a una velocidad inaudita. Según el abuelo, ni siquiera un tren podría escapar de tal incendio. El abuelo tenía razón: durante el huracán, el fuego avanzaba a una velocidad de treinta kilómetros por hora.
El abuelo corrió sobre los baches, tropezó, cayó, el humo le comió los ojos y detrás de él ya se oía un gran rugido y un crepitar de llamas.
La muerte alcanzó al abuelo, lo agarró por los hombros y en ese momento una liebre saltó de debajo de los pies del abuelo. Corrió lentamente y arrastró sus patas traseras. Entonces sólo el abuelo se dio cuenta de que el pelo de la liebre estaba quemado.
El abuelo quedó encantado con la liebre, como si fuera suya. Como viejo habitante del bosque, mi abuelo sabía que los animales perciben mucho mejor que los humanos de dónde viene el fuego y siempre escapan. Mueren sólo en los raros casos en que el fuego los rodea.
El abuelo corrió tras la liebre. Corrió, lloró de miedo y gritó: “¡Espera, cariño, no corras tan rápido!”.
La liebre sacó al abuelo del fuego. Cuando salieron corriendo del bosque hacia el lago, la liebre y el abuelo cayeron del cansancio. El abuelo recogió la liebre y se la llevó a casa. Las patas traseras y el estómago de la liebre estaban chamuscados. Luego su abuelo lo curó y lo retuvo con él.
"Sí", dijo el abuelo, mirando al samovar con tanta ira, como si el samovar fuera el culpable de todo, "sí, pero antes de esa liebre, resulta que yo era muy culpable, querido".
-¿Qué has hecho mal?
- Y sal, mira la liebre, a mi salvador, entonces lo sabrás. ¡Toma una linterna!
Cogí la lámpara de la mesa y salí al pasillo. La liebre estaba durmiendo. Me incliné sobre él con una linterna y noté que la oreja izquierda de la liebre estaba rota. Entonces entendí todo.
gato ladrón
Estábamos desesperados. No sabíamos cómo atrapar a este gato rojo. Nos robaba todas las noches. Se escondió tan hábilmente que ninguno de nosotros lo vio realmente. Sólo una semana después finalmente se pudo establecer que al gato le habían arrancado la oreja y le habían cortado un trozo de su cola sucia.
Era un gato que había perdido toda conciencia, un gato, un vagabundo y un bandido. A sus espaldas lo llamaban Ladrón.
Robó de todo: pescado, carne, crema agria y pan. Un día incluso desenterró una lata de lombrices en el armario. No se los comió, pero las gallinas corrieron hacia el frasco abierto y picotearon todo nuestro suministro de gusanos.
Las gallinas sobrealimentadas se tumbaban al sol y gemían. Caminamos alrededor de ellos y discutimos, pero la pesca aún estaba interrumpida.
Pasamos casi un mes rastreando al gato pelirrojo.
Los muchachos del pueblo nos ayudaron con esto. Un día se apresuraron y, sin aliento, dijeron que al amanecer un gato había corrido agazapado por los jardines y arrastraba un kukan con perchas entre los dientes.
Corrimos al sótano y descubrimos que faltaba el kukan; sobre él había diez percas gordas capturadas en Prorva.
Ya no se trataba de un robo, sino de un robo a plena luz del día. Prometimos atrapar al gato y darle una paliza por hacer trucos de gánsteres.
El gato fue capturado esa misma tarde. Robó un trozo de paté de hígado de la mesa y se subió con él a un abedul.
Empezamos a sacudir el abedul. Al gato se le cayó la salchicha; cayó sobre la cabeza de Rubén. El gato nos miró desde arriba con ojos desorbitados y aulló amenazadoramente.
Pero no hubo salvación y el gato decidió realizar un acto desesperado. Con un aullido aterrador, se cayó del abedul, cayó al suelo, rebotó como una pelota de fútbol y corrió debajo de la casa.
La casa era pequeña. Se encontraba en un jardín remoto y abandonado. Todas las noches nos despertaba el sonido de las manzanas silvestres que caían de las ramas sobre su techo de tablas.
La casa estaba llena de cañas de pescar, perdigones, manzanas y hojas secas. Sólo pasamos la noche en él. Pasamos todos nuestros días, desde el amanecer hasta el anochecer, a orillas de innumerables arroyos y lagos. Allí pescábamos y hacíamos fogatas en los matorrales costeros. Para llegar a las orillas de los lagos, tenían que caminar por estrechos senderos entre las fragantes hierbas altas. Sus corolas se balanceaban sobre sus cabezas y bañaban sus hombros con polvo de flores amarillas.
Regresamos por la tarde, arañados por los escaramujos, cansados, quemados por el sol, con haces de peces plateados, y cada vez nos recibían con historias sobre las nuevas travesuras del gato rojo.
Pero finalmente atraparon al gato. Se metió debajo de la casa hasta el único agujero estrecho. No había salida.
Tapamos el agujero con una vieja red de pesca y comenzamos a esperar.
Pero el gato no salió. Aulló repugnantemente, aulló continuamente y sin cansarse.
Pasó una hora, dos, tres... Ya era hora de acostarnos, pero el gato aullaba y maldecía debajo de la casa, y nos ponía de los nervios.
Entonces llamaron a Lyonka, el hijo del zapatero del pueblo. Lenka era famosa por su valentía y agilidad. Se le encomendó la tarea de sacar un gato de debajo de la casa.
Lyonka tomó un hilo de pescar de seda, le ató por la cola un pez capturado durante el día y lo arrojó por el agujero al subsuelo.
Los aullidos cesaron. Escuchamos un crujido y un chasquido depredador: el gato agarró la cabeza del pez con los dientes. Lo agarró con fuerza mortal. Lyonka fue arrastrada por el hilo de pescar. El gato resistió desesperadamente, pero Lyonka era más fuerte y, además, el gato no quería soltar el sabroso pescado.
Un minuto después, la cabeza del gato con carne entre los dientes apareció en el agujero de la alcantarilla.
Lenka agarró al gato por el collar y lo levantó del suelo. Lo miramos bien por primera vez.
El gato cerró los ojos y echó hacia atrás las orejas. Metió la cola debajo de sí mismo por si acaso. Resultó ser un gato callejero flaco, a pesar de los constantes robos, de color rojo fuego y con marcas blancas en el estómago.
Después de examinar al gato, Rubén preguntó pensativamente:
– ¿Qué debemos hacer con él?
- ¡Arráncalo! - Yo dije.
"No ayudará", dijo Lyonka, "ha tenido este tipo de carácter desde la infancia".
El gato esperó, cerrando los ojos.
Entonces Rubén dijo de repente:
- ¡Necesitamos alimentarlo adecuadamente!
Seguimos este consejo, arrastramos al gato al armario y le dimos una cena maravillosa: cerdo frito, gelatina de perca, requesón y crema agria. El gato comió durante más de una hora. Salió del armario tambaleándose, se sentó en el umbral y se lavó, mirándonos a nosotros y a las estrellas bajas con ojos verdes y descarados.
Después de lavarse, resopló durante mucho tiempo y se frotó la cabeza contra el suelo. Obviamente se suponía que esto significaba diversión. Teníamos miedo de que se frotara el pelo de la nuca.
Luego el gato rodó sobre su espalda, le agarró la cola, la masticó, la escupió, se tumbó junto a la estufa y roncó pacíficamente.
A partir de ese día se instaló con nosotros y dejó de robar.
A la mañana siguiente incluso realizó un acto noble e inesperado.
Las gallinas se subieron a la mesa del jardín y, empujándose y peleándose, empezaron a picotear gachas de trigo sarraceno de los platos.
El gato, temblando de indignación, se acercó sigilosamente a las gallinas y saltó sobre la mesa con un breve grito de victoria.
Las gallinas huyeron con un grito desesperado. Volcaron la jarra de leche y se apresuraron, perdiendo las plumas, a huir del jardín.
Un gallo de patas largas, apodado Gorlach, se adelantó corriendo, hipando.
El gato corrió tras él con tres patas y con la cuarta, la delantera, golpeó al gallo en la espalda. Del gallo volaron polvo y pelusa. Dentro de él, con cada golpe, algo golpeaba y zumbaba, como si un gato golpeara una pelota de goma.
Después de esto, el gallo permaneció en un ataque durante varios minutos, puso los ojos en blanco y gimió en voz baja. Le echaron agua fría y se alejó.
Desde entonces, las gallinas tienen miedo de robar. Al ver al gato, se escondieron debajo de la casa, chillando y empujándose.
El gato caminaba por la casa y el jardín como un amo y un vigilante. Frotó su cabeza contra nuestras piernas. Exigió gratitud, dejando mechones de pelo rojo en nuestros pantalones.
bote de goma
Compramos un inflable para pescar. bote de goma.
Lo compramos en invierno en Moscú y desde entonces no hemos conocido la paz. Rubén era el más preocupado. Le parecía que en toda su vida nunca había habido una primavera tan larga y aburrida, que la nieve se estaba derritiendo deliberadamente muy lentamente y que el verano sería frío y tormentoso.
Reuben se llevó las manos a la cabeza y se quejó de tener pesadillas. O soñó que un gran lucio lo arrastraba junto con un bote de goma a través del lago y el bote se sumergió en el agua y salió volando con un gorgoteo ensordecedor, luego soñó con un penetrante silbido de ladrón: el aire se escapaba rápidamente del bote. , destrozado por un obstáculo, y Rubén, salvándose, nadó con inquietud hasta la orilla y sostuvo una caja de cigarrillos entre los dientes.
Los temores desaparecieron recién en el verano, cuando llevamos el barco al pueblo y lo probamos en un lugar poco profundo cerca del Puente del Diablo.
Decenas de niños nadaron alrededor del barco, silbando, riendo y zambulléndose para ver el barco desde abajo.
El barco se balanceaba tranquilamente, gris y gordo, como una tortuga.
Un cachorro blanco y peludo con orejas negras, Murzik, le ladró desde la orilla y cavó en la arena con sus patas traseras.
Esto significó que Murzik estuvo ladrando durante al menos una hora.
Las vacas del prado levantaron la cabeza y, como si les dieran una orden, todas dejaron de masticar.
Las mujeres cruzaron el Puente del Diablo con sus carteras. Vieron un bote de goma, gritaron y nos maldijeron:
- ¡Miren locos, qué se les ocurrió! ¡La gente se preocupa en vano!
Después de la prueba, el abuelo Ten Percent palpó el bote con sus dedos nudosos, lo olió, lo recogió, dio unas palmaditas en los costados inflados y dijo con respeto:
- ¡Cosa del soplador!
Tras estas palabras, el barco fue reconocido por toda la población del pueblo, y los pescadores incluso nos envidiaron.
Pero los temores no desaparecieron. El barco tiene un nuevo enemigo: Murzik.
Murzik era tonto y, por lo tanto, siempre le sucedían desgracias: o le picaba una avispa y se tiraba al suelo chillando y aplastaba la hierba, luego le aplastaban la pata, o él, robando miel, se la untaba. hocico peludo hasta las orejas. Se le pegaron hojas y pelusa de pollo a la cara y nuestro hijo tuvo que lavar a Murzik con agua tibia. Pero, sobre todo, Murzik nos atormentaba con ladridos e intentos de roer todo lo que encontraba a su alcance.
Ladró principalmente a cosas incomprensibles: al gato rojo, al samovar, a la estufa primus y a los caminantes.
El gato se sentó en la ventana, se lavó bien y fingió no oír el molesto ladrido. Sólo una oreja temblaba extrañamente de odio y desprecio hacia Murzik. A veces el gato miraba al cachorro con ojos aburridos y descarados, como si le dijera a Murzik: "Quítate, si no, te haré daño..."
Entonces Murzik saltó hacia atrás y ya no ladró, sino que chilló cerrando los ojos.
El gato le dio la espalda a Murzik y bostezó ruidosamente. Con toda su apariencia quería humillar a este tonto. Pero Murzik no se rindió.
Murzik masticó en silencio y durante mucho tiempo. Siempre llevaba las cosas masticadas y sucias al armario, donde las encontrábamos. Así que masticó un libro de poemas, los tirantes de Reuben y un maravilloso flotador hecho con una pluma de puercoespín; lo compré para la ocasión por tres rublos.
Finalmente Murzik llegó al bote inflable.
Durante mucho tiempo intentó tirarlo por la borda, pero el bote estaba muy inflado y se le resbalaron los dientes. No había nada que agarrar.
Luego Murzik subió al bote y encontró lo único que se podía masticar: un tapón de goma. Tapó la válvula que dejaba salir el aire.
En aquel momento estábamos tomando té en el jardín y no sospechábamos nada malo.
Murzik se acostó, apretó el corcho entre sus patas y refunfuñó: empezaba a gustarle el corcho.
Lo masticó durante mucho tiempo. La goma no cedió. Solo una hora después lo masticó, y luego sucedió algo absolutamente terrible e increíble: una espesa corriente de aire salió de la válvula con un rugido, como el agua de una manguera contra incendios, lo golpeó en la cara, le levantó el pelaje. Murzik y lo arrojó al aire.
Murzik estornudó, chilló y voló hacia los matorrales de ortigas, y el barco silbó y gruñó durante mucho tiempo, y sus costados temblaron y se adelgazaron ante nuestros ojos.
Las gallinas cacareaban por todos los patios de los vecinos y el gato rojo galopaba pesadamente por el jardín y saltaba a un abedul. Desde allí observó durante mucho tiempo cómo el extraño barco gorgoteaba, escupiendo el último aire a ráfagas.
Después de este incidente, Murzik fue castigado. Reuben lo azotó y lo ató a la cerca.
Murzik se disculpó. Cuando vio a uno de nosotros, comenzó a barrer el polvo cerca de la cerca con la cola y a mirarlo a los ojos con sentimiento de culpa. Pero nos mantuvimos firmes: el comportamiento hooligan requería castigo.
Pronto nos alejamos veinte kilómetros, hasta el lago Deaf, pero no se llevaron a Murzik. Cuando nos fuimos, chilló y lloró durante mucho tiempo en su cuerda cerca de la valla. Nuestro muchacho sintió lástima por Murzik, pero aguantó.
Nos alojamos en Deaf Lake durante cuatro días.
Al tercer día por la noche me desperté porque alguien me lamía las mejillas con una lengua caliente y áspera.
Levanté la cabeza y a la luz del fuego vi el rostro peludo de Murzikina, mojado por las lágrimas.
Chilló de alegría, pero no se olvidó de disculparse: todo el tiempo barría con la cola agujas de pino secas por el suelo. Un trozo de cuerda masticada colgaba de su cuello. Estaba temblando, su pelaje estaba lleno de escombros, sus ojos estaban rojos por el cansancio y las lágrimas.
Desperté a todos. El niño se rió, luego lloró y volvió a reír. Murzik se acercó a Rubén y le lamió el talón, pidiéndole perdón por última vez. Luego Reuben descorchó un frasco de estofado de ternera (lo llamamos “smakatura”) y se lo dio a Murzik. Murzik tragó la carne en unos segundos.
Luego se acostó junto al niño, se puso el bozal debajo de la axila, suspiró y silbó con la nariz.
El niño cubrió a Murzik con su abrigo. Mientras dormía, Murzik suspiró profundamente por la fatiga y la conmoción.
Pensé en lo aterrador que debía ser para un perro tan pequeño correr solo por los bosques de noche, olfatear nuestras huellas, perderse, gemir con la pata doblada, escuchar el grito de un búho, el crujir de las ramas. y el incomprensible ruido de la hierba, y finalmente precipitarse de cabeza, tapándose los oídos, cuando en algún lugar, en el mismo borde de la tierra, se escuchó el aullido tembloroso de un lobo.
Entendí el miedo y el cansancio de Murzik. Yo mismo tuve que pasar la noche en el bosque sin compañeros y nunca olvidaré mi primera noche en el Lago Sin Nombre.
Era septiembre. El viento arrojaba hojas húmedas y olorosas de los abedules. Estaba sentado junto al fuego y me pareció que alguien estaba detrás de mí y me miraba fijamente la nuca. Luego, en lo más profundo de la espesura, escuché el sonido distintivo de pasos humanos sobre madera muerta.
Me levanté y, obedeciendo a un miedo inexplicable y repentino, encendí el fuego, aunque sabía que no había un alma en decenas de kilómetros a la redonda. Estaba completamente solo en el bosque por la noche.
Me senté hasta el amanecer junto al fuego apagado. En la niebla, en la humedad del otoño sobre el agua negra, salió la luna sangrienta, y su luz me pareció siniestra y muerta...
Por la mañana llevamos a Murzik con nosotros en un bote inflable. Se sentó en silencio, con las patas abiertas, mirando de reojo a la válvula, moviendo la punta de la cola, pero por si acaso, refunfuñó en voz baja. Tenía miedo de que la válvula volviera a hacerle algo brutal.
Después de este incidente, Murzik se acostumbró rápidamente al barco y siempre dormía en él.
Un día, un gato pelirrojo se subió a un barco y decidió dormir allí también. Murzik corrió valientemente hacia el gato. El gato dijo algo, golpeó a Murzik en los oídos con su pata y con un terrible pico, como si alguien hubiera salpicado agua con manteca en una sartén caliente, salió volando del bote y nunca más se acercó a él, aunque a veces tenía muchas ganas. para dormir en él. El gato se limitó a mirar el barco y a Murzik desde la espesura de bardanas con ojos verdes y envidiosos.
El barco sobrevivió hasta finales del verano. No explotó y nunca tuvo ningún problema. Rubén triunfó.
Nariz de tejón
El lago cerca de la orilla estaba cubierto de montones de hojas amarillas. Había tantos que no pudimos pescar. Los hilos de pescar estaban sobre las hojas y no se hundieron.
Tuvimos que tomar un viejo bote hasta el medio del lago, donde los nenúfares florecían y el agua azul parecía negra como el alquitrán. Allí atrapamos perchas multicolores, sacamos cucarachas de hojalata y gorguera con ojos como dos pequeñas lunas. Las picas nos enseñaron sus dientes, pequeños como agujas.
Era otoño bajo el sol y la niebla. A través de los bosques caídos se veían nubes lejanas y un aire espeso y azul.
Por la noche, en la espesura que nos rodeaba, las estrellas bajas se movían y temblaban.
Hubo un incendio en nuestro estacionamiento. Lo quemamos todo el día y toda la noche para ahuyentar a los lobos, que aullaban silenciosamente en las orillas lejanas del lago. Fueron perturbados por el humo del fuego y los alegres gritos humanos.
Estábamos seguros de que el fuego asusta a los animales, pero una tarde, en la hierba, cerca del fuego, un animal empezó a resoplar enojado. No era visible. Corrió ansiosamente a nuestro alrededor, haciendo crujir la hierba alta, resoplando y enojándose, pero ni siquiera sacó las orejas de la hierba. Se frieron patatas en una sartén, de ellas emanaba un olor penetrante y sabroso, y evidentemente el animal acudió corriendo a ese olor.
Un niño vino con nosotros al lago. Sólo tenía nueve años, pero toleraba bien pasar la noche en el bosque y el frío de los amaneceres otoñales. Mucho mejor que nosotros los adultos, se dio cuenta y lo contó todo. Este niño era un inventor, pero a nosotros, los adultos, nos encantaban sus inventos. No podíamos ni queríamos demostrarle que estaba mintiendo. Cada día se le ocurría algo nuevo: o escuchaba a los peces susurrar, o veía cómo las hormigas cruzaban el arroyo con corteza de pino y telarañas y lo cruzaban a la luz de la noche, un arco iris sin precedentes. Fingimos creerle.
Todo lo que nos rodeaba parecía extraordinario: la luna tardía brillando sobre los lagos negros y las nubes altas como montañas de nieve rosada, e incluso el familiar ruido marino de los altos pinos.
El niño fue el primero en escuchar el bufido del animal y nos siseó que nos quedáramos callados. Nos quedamos en silencio. Intentamos ni siquiera respirar, aunque nuestra mano involuntariamente buscó el arma de dos cañones: ¡quién sabe qué clase de animal podría ser!
Media hora después, el animal asomó de la hierba una nariz negra y húmeda, similar al hocico de un cerdo. La nariz olfateó el aire durante mucho tiempo y tembló de codicia. Entonces apareció de la hierba un hocico afilado con ojos negros y penetrantes. Finalmente apareció la piel rayada. Un pequeño tejón salió arrastrándose de la espesura. Presionó su pata y me miró con atención. Luego resopló disgustado y dio un paso hacia las patatas.
Se frió y siseó, salpicando manteca hirviendo. Quise gritarle al animal que se quemaría, pero ya era demasiado tarde: el tejón saltó a la sartén y metió el hocico en ella...
Olía a cuero quemado. El tejón chilló y corrió hacia la hierba con un grito desesperado. Corrió y gritó por todo el bosque, rompió arbustos y escupió de indignación y dolor.
La confusión comenzó en el lago y en el bosque: las ranas asustadas chillaron sin tiempo, los pájaros se alarmaron y una pica que valía una libra golpeó justo en la orilla como un disparo de cañón.
Por la mañana, el niño me despertó y me dijo que él mismo acababa de ver a un tejón curándose la nariz quemada.
No lo creí. Me senté junto al fuego y escuché adormilado los cantos matutinos de los pájaros. A lo lejos, los playeros de cola blanca silbaban, los patos graznaban, las grullas arrullaban en los pantanos secos de musgo y las tórtolas arrullaban silenciosamente. No quería moverme.
El chico me tomó de la mano. Estaba ofendido. Quería demostrarme que no mintió. Me llamó para ir a ver cómo estaban tratando al tejón. Acepté de mala gana. Nos abrimos camino con cuidado hacia la espesura y entre la espesura de brezos vi un tocón de pino podrido. Olía a hongos y a yodo.
Cerca de un tocón había un tejón, de espaldas a nosotros. Cogió el muñón y metió la nariz quemada en el centro del muñón, en el polvo húmedo y frío. Se quedó inmóvil y se enfrió la desafortunada nariz, mientras otro tejón corría y resoplaba a su alrededor. Estaba preocupado y empujó a nuestro tejón en el estómago con la nariz. Nuestro tejón le gruñó y le dio patadas con sus peludas patas traseras.
Fin del fragmento introductorio.
* * *
El fragmento introductorio dado del libro. Patas de liebre (colección) (K. G. Paustovsky) proporcionado por nuestro socio de libros -
Vanya Malyavin vino al veterinario de nuestro pueblo desde el lago Urzhenskoe y trajo una pequeña liebre abrigada envuelta en una chaqueta de algodón rota. La liebre lloraba y parpadeaba con los ojos rojos por las lágrimas a menudo...
-¿Estás loco? - gritó el veterinario. “¡Pronto me traerás ratones, tonto!”
"No ladres, esta es una liebre especial", dijo Vanya en un susurro ronco. - Su abuelo lo envió y ordenó que lo trataran.
- ¿Para qué tratar?
- Tiene las patas quemadas.
El veterinario giró a Vanya hacia la puerta.
Lo empujó por la espalda y le gritó:
- ¡Adelante, adelante! No sé cómo tratarlos. Fríelo con cebolla y el abuelo comerá un refrigerio.
Vanya no respondió. Salió al pasillo, parpadeó, olfateó y se enterró en la pared de troncos. Las lágrimas corrieron por la pared. La liebre temblaba silenciosamente bajo su chaqueta grasienta.
- ¿Qué haces, pequeña? - preguntó la compasiva abuela Anisya a Vanya; llevó su única cabra al veterinario. - ¿Por qué estáis derramando lágrimas, queridos? Ah, ¿qué pasó?
"Está quemado, la liebre del abuelo", dijo Vanya en voz baja. - Se quemó las patas en un incendio forestal, no puede correr. Mira, está a punto de morir.
"No te mueras, niño", murmuró Anisya. - Dile a tu abuelo que si realmente quiere que salga la liebre, que se la lleve a la ciudad a Karl Petrovich.
Vanya se secó las lágrimas y caminó a casa a través del bosque, hasta el lago Urzhenskoye. No caminó, sino que corrió descalzo por el camino de arena caliente. El reciente incendio forestal desapareció, al norte, cerca del propio lago. Olía a clavo quemado y seco. Crecía en grandes islas en los claros.
La liebre gimió.
Vanya encontró en el camino hojas esponjosas cubiertas de suave pelo plateado, las arrancó, las puso debajo de un pino y le dio la vuelta a la liebre. La liebre miró las hojas, hundió la cabeza en ellas y guardó silencio.
- ¿Qué haces, gris? - preguntó Vanya en voz baja. - Deberías comer.
La liebre guardó silencio.
"Deberías comer", repitió Vanya, y su voz temblaba. - ¿Quizás quieras un trago?
La liebre movió su oreja desgarrada y cerró los ojos.
Vanya lo tomó en sus brazos y corrió a través del bosque; tuvo que dejar que la liebre bebiera rápidamente del lago.
Aquel verano hacía un calor inaudito en los bosques. Por la mañana, aparecieron flotando hileras de densas nubes blancas. Al mediodía, las nubes se apresuraron rápidamente hacia el cenit, y ante nuestros ojos fueron arrastradas y desaparecieron en algún lugar más allá del cielo. El huracán caliente llevaba dos semanas soplando sin descanso. La resina que fluía por los troncos de pino se convirtió en piedra de color ámbar.
A la mañana siguiente, el abuelo se puso botas limpias y zapatos nuevos, tomó un bastón y un trozo de pan y se fue a la ciudad. Vanya llevó la liebre por detrás.
La liebre se quedó completamente en silencio, sólo ocasionalmente temblando con todo su cuerpo y suspirando convulsivamente.
El viento seco levantó sobre la ciudad una nube de polvo suave como harina. En él volaban pelusas de pollo, hojas secas y paja. Desde lejos parecía como si un fuego silencioso humeara sobre la ciudad.
La plaza del mercado estaba muy vacía y hacía calor; Los caballos del carruaje dormitaban cerca del depósito de agua y llevaban sombreros de paja en la cabeza. El abuelo se santiguó.
- Ya sea un caballo o una novia, ¡el bufón los resolverá! - dijo y escupió.
Durante mucho tiempo preguntaron a los transeúntes sobre Karl Petrovich, pero nadie respondió realmente nada. Fuimos a la farmacia. Un anciano gordo con quevedos y una bata blanca corta se encogió de hombros con enojo y dijo:
- ¡Me gusta esto! ¡Qué pregunta bastante extraña! Karl Petrovich Korsh, especialista en enfermedades infantiles, hace tres años que dejó de atender pacientes. ¿Por qué lo necesitas?
El abuelo, tartamudeando por respeto al farmacéutico y por timidez, habló de la liebre.
- ¡Me gusta esto! - dijo el farmacéutico. - ¡Hay algunos pacientes interesantes en nuestra ciudad! ¡Me gusta esto genial!
Nerviosamente se quitó los quevedos, se los secó, se los volvió a poner en la nariz y miró fijamente a su abuelo. El abuelo guardó silencio y pisoteó. El farmacéutico también guardó silencio. El silencio se volvió doloroso.
- ¡Calle Poshtovaya, tres! - gritó de repente el farmacéutico enojado y golpeó un libro grueso y despeinado. - ¡Tres!
El abuelo y Vanya llegaron justo a tiempo a la calle Pochtovaya: detrás del río Oka se avecinaba una gran tormenta. Un trueno perezoso se extendía más allá del horizonte, como un hombre fuerte somnoliento que endereza los hombros y sacude la tierra de mala gana. Ondas grises bajaron por el río. Un relámpago silencioso, subrepticiamente, pero rápido y fuerte, cayó sobre los prados; Mucho más allá de los Claros, ya ardía un pajar que habían encendido. Grandes gotas de lluvia cayeron sobre el camino polvoriento, y pronto se volvió como la superficie de la luna: cada gota dejaba un pequeño cráter en el polvo.
Karl Petrovich tocaba algo triste y melódico en el piano cuando la barba despeinada de su abuelo apareció en la ventana.
Un minuto después, Karl Petrovich ya estaba enojado.
“No soy veterinario”, dijo y cerró de golpe la tapa del piano. Inmediatamente retumbó un trueno en los prados. - Toda mi vida he tratado a niños, no a liebres.
“Un niño, una liebre, es lo mismo”, murmuró obstinadamente el abuelo. - ¡Es todo lo mismo! ¡Cura, muestra misericordia! Nuestro veterinario no tiene jurisdicción sobre tales asuntos. Él montó a caballo para nosotros. Esta liebre, se podría decir, es mi salvadora: le debo la vida, debo mostrarle gratitud, pero tú dices: ¡déjalo!
Un minuto después, Karl Petrovich, un anciano de cejas grises y erizadas, escuchaba preocupado la historia de su abuelo.
Karl Petrovich finalmente aceptó tratar a la liebre. A la mañana siguiente, el abuelo fue al lago y dejó a Vanya con Karl Petrovich para ir tras la liebre.
Un día después, toda la calle Pochtovaya, cubierta de hierba de ganso, ya sabía que Karl Petrovich estaba curando a una liebre que había sido quemada en un terrible incendio forestal y que había salvado a un anciano. Dos días después, toda la pequeña ciudad ya lo sabía, y al tercer día un joven alto con un sombrero de fieltro se acercó a Karl Petrovich, se presentó como empleado de un periódico de Moscú y le pidió una conversación sobre la liebre.
oskazkah.ru - sitio web
La liebre se curó. Vanya lo envolvió en un trapo de algodón y lo llevó a casa. Pronto se olvidó la historia de la liebre, y sólo un profesor de Moscú pasó mucho tiempo intentando que su abuelo le vendiera la liebre. Incluso envió cartas con sellos en respuesta. Pero el abuelo no se rindió. Bajo su dictado, Vanya le escribió una carta al profesor:
“La liebre no es corrupta, es un alma viviente, que viva en libertad. Con esto sigo siendo Larion Malyavin”.
Este otoño pasé la noche con el abuelo Larion en el lago Urzhenskoe. En el agua flotaban constelaciones frías como granos de hielo. Los juncos secos crujieron. Los patos temblaron entre los matorrales y graznaron lastimosamente toda la noche.
El abuelo no podía dormir. Se sentó junto a la estufa y reparó una red de pesca rota. Luego se puso el samovar; inmediatamente empañó las ventanas de la cabaña y las estrellas pasaron de puntos de fuego a bolas nubladas. Murzik ladraba en el patio. Saltó a la oscuridad, hizo ruido con los dientes y se alejó rebotando: luchó con la impenetrable noche de octubre. La liebre dormía en el pasillo y de vez en cuando, mientras dormía, golpeaba ruidosamente con su pata trasera la tabla podrida del suelo.
Por la noche tomamos té, esperando el lejano y vacilante amanecer, y mientras tomamos el té mi abuelo finalmente me contó la historia de la liebre.
En agosto, mi abuelo fue a cazar a la orilla norte del lago. Los bosques estaban secos como la pólvora. El abuelo se encontró con una liebre con la oreja izquierda rota. El abuelo le disparó con una vieja pistola atada con alambre, pero falló. La liebre se escapó.
El abuelo siguió adelante. Pero de repente se alarmó: desde el sur, desde el lado de Lopukhov, llegaba un fuerte olor a humo. Se levantó viento. El humo se espesaba, ya se desplazaba como un velo blanco por el bosque, envolviendo los arbustos. Se volvió difícil respirar.
El abuelo se dio cuenta de que había comenzado un incendio forestal y que el fuego venía directamente hacia él. El viento se convirtió en huracán. El fuego corrió por el suelo a una velocidad inaudita. Según el abuelo, ni siquiera un tren podría escapar de tal incendio. El abuelo tenía razón: durante el huracán, el fuego avanzaba a una velocidad de treinta kilómetros por hora.
El abuelo corrió sobre los baches, tropezó, cayó, el humo le comió los ojos y detrás de él ya se oía un gran rugido y un crepitar de llamas.
La muerte alcanzó al abuelo, lo agarró por los hombros y en ese momento una liebre saltó de debajo de los pies del abuelo. Corrió lentamente y arrastró sus patas traseras. Entonces sólo el abuelo se dio cuenta de que el pelo de la liebre estaba quemado.
El abuelo quedó encantado con la liebre, como si fuera suya. Como viejo habitante del bosque, mi abuelo sabía que los animales perciben mucho mejor que los humanos de dónde viene el fuego y siempre escapan. Mueren sólo en los raros casos en que el fuego los rodea.
El abuelo corrió tras la liebre. Corrió, lloró de miedo y gritó: “¡Espera, cariño, no corras tan rápido!”.
La liebre sacó al abuelo del fuego. Cuando salieron corriendo del bosque hacia el lago, la liebre y el abuelo cayeron del cansancio. El abuelo recogió la liebre y se la llevó a casa.
Las patas traseras y el estómago de la liebre estaban chamuscados. Luego su abuelo lo curó y lo retuvo con él.
"Sí", dijo el abuelo, mirando al samovar con tanta ira, como si el samovar fuera el culpable de todo, "sí, pero antes de esa liebre, resulta que yo era muy culpable, querido".
- ¿Qué hiciste mal?
- Y sal, mira la liebre, a mi salvador, entonces lo sabrás. ¡Toma una linterna!
Cogí la lámpara de la mesa y salí al pasillo. La liebre estaba durmiendo. Me incliné sobre él con una linterna y noté que la oreja izquierda de la liebre estaba rota. Entonces entendí todo.
Agregue un cuento de hadas a Facebook, VKontakte, Odnoklassniki, My World, Twitter o Bookmarks